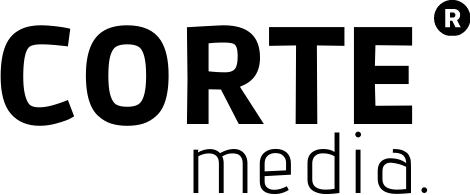«Muchos peronistas se convencieron de que la caída de Isabel era inevitable y, pensando en el futuro, prefirieron evitar divisiones, acompañándola hasta el fin, el 24 de marzo de 1976, cuando los comandantes militares la depusieron y arrestaron»
De esta forma relata Luis Alberto Romero (2012), lo que fue la caída de lo que hoy denominamos el último gobierno peronista, para dar lugar – lugar que, más bien, no fue dado sino impuesto- al último régimen dictatorial de la República Argentina.
El 24 de marzo de 1976, como la historia lo índica, la Junta de Comandantes en Jefe, integrada por el general Jorge Rafael Videla, el almirante Emilio Eduardo Massera y el brigadier Orlando Ramón Agosti, se hizo cargo del poder estatal de la Argentina.
En el período de 1976-83, en el país coexistían dos Estados: uno terrorista clandestino, encargado de la represión, y otro visible, sujeto a normas, establecidas por las propias autoridades revolucionarias; pero que sometían sus acciones a una cierta juridicidad.
La Argentina entró así, en un proceso de represión desmedida y terror que implicaba el extermino total del terrorismo de izquierda, en un principio, extendiéndose muy pronto a todo aquel que se opuso al régimen.
El orden se transformó en la necesidad de acabar con el “otro”, el cual era definido de tantas maneras que cualquiera podía convertirse en ese otro que debía ser eliminado. El terror cubrió la sociedad para poder construir un poder que controló, intimidó y eliminó físicamente miles de personas.
Según Serrano Duque (2013) una de las herramientas más eficaces del Gobierno fue la desarticulación de estructuras y mediaciones políticas y sociales. “esto llevó a que gran parte de la sociedad perdiera la capacidad de entender la realidad y por tanto, de darle sentido a la pesadilla del presente, a la experiencia del horror y la represión”
El autodenominado Proceso no se reconoció en el pasado de la Argentina, para facilitar la desarticulación con respecto a los atroces hechos del presente.
Al vedarse las capacidades de cuestionar, pensar, analizar y relacionar los hechos, clausurando autoritariamente la expresión pública, la Nación Argentina se vió aislada en un presente ficticio que la dictadura construyó según sus conveniencias.
La memoria artificial se fortaleció y la identidad colectiva se desarticuló dejando como resultado la imposibilidad de pensar en una historia, una memoria colectiva.
El terrorismo fue instaurado en todos los ámbitos de la sociedad, a través de detenciones, secuestros, desapariciones forzosas, torturas en centros de detención, homicidios, apropiación de niños, censura, autocensura, exilio, etc. Todo sumó un millar de muertes no declaradas ya que, pese a que la Junta Militar estableció la pena de muerte, todas las ejecuciones fueron clandestinas, registradas como un total de 30 mil desaparecidos.
Las memorias: Memoria colectiva y memoria traumática
Desde la restitución de la democracia en diciembre de 1983, los autores comenzaron a interrogar acerca de la relación entre literatura, memoria y testimonio en los debates acerca de los modos de narrar la experiencia del pasado reciente. En este debate se puede hacer varias distinciones sobre la memoria, como memoria colectiva y memoria histórico-traumática.
La memoria colectiva es un proceso complejo, integrado por reminiscencias y olvidos que, al tomar nuevas formas, imparte sentido a lo vivido, vincula presente y pasado, construye y enlaza experiencias.
Tal como lo apunta Leonor Arfuch (2008) cuando desarrollamos el recuerdo, lo que se hace es reproducir una imagen, con todo lo que ello implica: la relación entre intérprete y representámen, la veracidad de lo representado y el vínculo entre la imaginación y la imagen. Ese mecanismo es, en sí mismo, colectivo.
El concepto de memoria traumática y la conjunción de historia y trauma se debe a la particular situación que describimos: la versión no-oficial de la memoria histórica, aquella que no se pudo poner en palabras durante algún tiempo, acarreó de alguna forma la memoria traumática del pueblo argentino.
En situaciones catastróficas, la memoria tiende a sufrir fragmentaciones y bloqueos –parciales o totales- al recuerdo. Por eso la memoria traumática es el ejercicio de transmitir la experiencia como parte del proceso de de-construcción y re-construcción de lo vivido –y lo olvidado-.
El hecho de que lo vivido esté vaciado de sentido al que no poder acceder al recuerdo por medio de una reconstrucción histórica, deja al descubierto que el contexto de Argentina y de Latinoamérica en general propició desde el poder estatal la construcción de memorias artificiales.
La memoria, como proceso complejo, sea cual fuere su acepción, integra recuerdos y olvidos que, como se intento explicar anteriormente, van tomando nuevas formas al dar constante sentido a lo vivido. Vinculándose hermenéuticamente pasado y presente.
Con respecto al tratamiento de la misma en la literatura, es tarea de los lectores identificar las elipsis, decidir hasta qué punto la historia no es completa y recuperar la memoria histórica-traumática dentro de la diégesis literaria.
Podemos hablar de la novela Respiración Artificial de Ricardo Piglia como ejemplar de la literatura de la época. La novela fue publicada en 1980, transcurrida ya la parte más crítica del autodenominado Período de Reorganización.
La trama de RA se podría resumir en la vida de Marcelo Maggi, su vínculo con Enrique Ossorio y la búsqueda de un sobrino –Emilio Renzi- escritor, con ansias de escribir la verdadera historia de su tío.
Esta novela piglia reflexiona y discute la objetividad de una historia que se impuso como incuestionable. Es una novela que se cimenta como resistencia a una cárcel del orden, enfrentándose a la consignas del Estado.
Los fragmentos inconclusos de realidad y los modos de enunciación polisémicos que aparecen en la novela, resisten a una memoria forjada, limitada, que propuso empujar al olvido una época entera; Una novela que se remite toda al pasado, señala una resistencia –velada- a un discurso autoritario.
El discurso alternativo, la marginalidad, el sentido contrario, el lenguaje nuevo. Son palabras que describen a la producción escrita de la época que se apoya en sentidos oblicuos y fragmentarios para edificar resistencia a lo establecido por el nuevo régimen.
Respiraicón Artificial en particular, es utilizada, ante todo, para ocultar aquello que se quiere mostrar, no hace referencia directa a la situación sociopolítica del país en aquel entonces, más bien buscó dejar entrevista la polifonía de voces acalladas, discutiendo así la objetividad de una historia incuestionable.
El vínculo entre literatura e historia se funda en relaciones elípticas y cifradas: al estar quebrado el Estado, se buscaba un lenguaje nuevo que exponga, nombre y –en cierta medida- denuncie la situación de represión, terrorismo y los mal manejos políticos.
En el acto de narrar lo inenarrable surgen voces sueltas, singulares y múltiples a la vez. Como apunta Piglia en su novela “un coro de voces que no deja de repetir la misma historia desde distintas perspectivas. Se intenta así no sólo rescatar, sino más bien asimilar, digerir y crear el conocimiento de una experiencia traumática que no puede cerrarse”
La elipsis más grande e importante de la novela pigliana se da en relación al paradero de Marcelo Maggi, «Como usted ha comprendido, dice ahora Tardewski, si hemos hablado tanto, si hemos hablado toda la noche, fue para no hablar, o sea, para no decir nada sobre él, sobre el Profesor. Hemos hablado y hablado porque sobre él no hay nada que se puede decir» (RA, 2-III, 210)
La muerte de Marcelo Maggi no se nombra, pero está ahí. Latente en el final de la novela. Los “desaparecidos” del régimen totalitario no se nombraban, pues eran parte de lo que había que callar como afirma un par de veces Tardewski.
¿Cuál es la historia? y ¿quién la narra? La producción escrita de la última dictadura militar argentina tiene como consigna general describir, a través de formas oblicuas y fragmentadas, la memoria colectiva trastocada por las fuerzas del régimen.
En un diálogo más o menos mediado con la historia, la literatura de la época utiliza el recurso de la memoria para poder narrar el horror del presente ¿Cómo podríamos soportar el presente si no supiéramos que se trata de un presente histórico?
En ese sentido podríamos leer la recuperación de restos del pasado, para meditar acerca de lo que fuimos y para entender que somos producto de algo. Memoria, Verdad y Justicia, para revitalizar el pasado y contribuir a la construcción de un presente.